 Vestía siempre sayas amplias y blusas de óvalos, no la recordaban con otro atuendo. Los niños imaginaban sus escaparates como poblados de ecos, donde cada saya y cada blusa de lunares tendría su igual, repetido hasta el infinito.
Vestía siempre sayas amplias y blusas de óvalos, no la recordaban con otro atuendo. Los niños imaginaban sus escaparates como poblados de ecos, donde cada saya y cada blusa de lunares tendría su igual, repetido hasta el infinito.
Tuvo dos hijas, cuando eran niñas les cosía y bordaba preciosos vestidos, a modo de tener ocupadas sus manos inquietas. En las tardes se sentaba con ellas en las piernas, en su sillón de amplios brazos y se dedicaba a tejerles trenzas en forma de carrileras, atando trenza con trenza, de modo que cada una encontrara su perfecto orden.
Pero las hijas crecieron y fueron a construir sus propios hogares. En el pueblo de Quita y Pon es muy fácil hacer un hogar. Solo hay que buscar un espacio vacío, en un lugar lindo y sombreado en las márgenes del río y comenzar a colocar piedras. Porque con piedras se hacen las casitas de Quita y Pon. Luego, si alguien quiere mudarse a otro pueblo, o hacerse una casa nueva, solo tiene que quitar las piedras, dejando el espacio disponible para cualquier otro.
Doña Merenguito quedó sola. Su esposo era carpintero y venía apenas en las Navidades, para marcharse luego de la celebración de Fin de Año, ya que en Quita y Pon no había necesidad de muebles de madera; con tantas piedras disponibles se podían hacer camas, mesas y asientos. El único mueble de madera del pueblo era el sillón de Doña Merenguito.
Al quedar sin niñas a quienes peinar y hacer vestiditos, ella no supo qué hacer con sus manos, tan habilidosas y siempre intranquilas.
 Una tarde, sus gallinas pusieron más huevos de los que podía comer en una semana. Se sentó en el sillón con una fuente llena de claras de huevo y comenzó a batirlas.
Una tarde, sus gallinas pusieron más huevos de los que podía comer en una semana. Se sentó en el sillón con una fuente llena de claras de huevo y comenzó a batirlas.
El merengue comenzó a crecer como una torre, poniéndose cada vez más lindo y consistente. Ella formó pequeñas montañitas terminadas en espirales y las puso a dorar en su horno de piedras.
Cuando salieron, descubrió que, aunque sólo les había echado azúcar blanca, algunos merengues eran rosados, otros azules, otros verdes... los había dorados, marrones, algunos en preciosos tonos malva.
Como de todos modos no podía comerse tanto merengue ella solita, llamó a los niños del pueblo y comenzó a regalárselos. Eran los merengues más ricos que habían probado en su vida, crujientes por fuera y espumosos por dentro, como comerse la cola de un cometa.
A partir de ese día recogía los huevos de sus gallinas, que cada vez ponían más, y hacía merengues para obsequiar. Lo mejor era el misterio de los colores. Aunque casi siempre la bandeja emergía plena de tonalidades, a veces salían todos en tonos de rosa, decidía ella entonces hacer una fiesta a las niñas, otras eran azules y había fiesta para los varones. Cuando eran verdes, la comelata era sentados en el pasto; si venían amarillos, eran comidos a la luz del sol; si dorado oscuro, al atardecer; si salían rojos, ella los colgaba con hilitos de los árboles para que los pequeños los encontraran al salir de la escuela.
Fue por eso que le pusieron Doña Merenguito, de eso hace ya bastante tiempo, tanto que nadie recuerda su nombre anterior. Ni siquiera sus hijas cuando la visitan.
Pero un día, el carpintero se retiró y regresó a la casa. Hasta el momento no había parado mientes en las ocupaciones de la esposa. Como solo venía por días festivos, pensaba que tanto afán era un antojo para hacer obsequios por Navidades o Año Nuevo, mas al ver que ella se dedicaba día a día a recolectar huevos, batir claras y hornear, para luego regalar aquellas maravillosas golosinas, se le ocurrió lo que llamó "una genial idea".
A la mañana siguiente estaba con una caja en las manos, listo para guardar los merengues apenas salieran del horno. Los colocó con mucho cuidado y salió a venderlos.
 Los niños se extrañaron mucho, ¿para qué querría el dinero Doña Merenguito? Ninguno de ellos había comprado nunca nada, ni sabía cómo se hacía...
Los niños se extrañaron mucho, ¿para qué querría el dinero Doña Merenguito? Ninguno de ellos había comprado nunca nada, ni sabía cómo se hacía...
Pero como los merengues eran tan ricos y ya se habían acostumbrado a deleitarse con su sabor, pidieron a sus padres una moneda. Esto originó un pequeño problema, pues en Quita y Pon no había tiendas, ni siquiera de víveres, ya que la naturaleza les obsequiaba lo que necesitaban. Por tanto, si alguna vez tuvieron dinero, no sabían dónde lo habían guardado.
Los padres, con tal de ver felices a sus hijos, intentaron recordar. Aquellos que lo lograron, le dieron monedas a sus hijos y a los amigos de sus hijos para que fueran a comprar los merengues.
Al otro día, feliz como una margarita, estaba el esposo de Doña Merenguito con una caja mayor aún en la mano, pregonando por el pueblo.
Corrieron a él los niños, moneda en mano, para escoger aquellos de su color preferido, y ¡cual fue su sorpresa, cuando al abrir la caja, descubrieron que todos eran blancos!
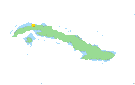


![]() Cuba. Una identità in movimento
Cuba. Una identità in movimento![]()